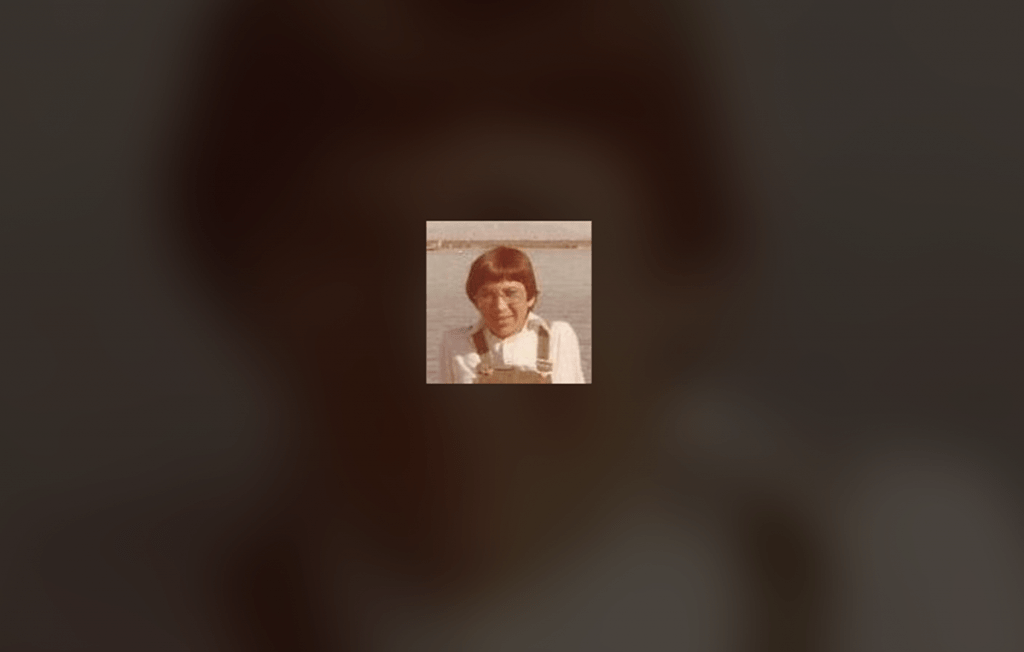Fue hace un montonzón de años. Yo era apenas un chamaco secundariano vago, adolescente, y para acabarla de joder músico; en la Casa de la Juventud tocaba la batería en un grupo de rock y música panochera, al que llamábamos “Los Walking Boys Band”. Recuerdo que el vocalista del grupo era el buen Marcelo Peláez quien años después sería un popular locutor en Ensenada, hoy periodisto local; Miguel Ángel “Micky” Rolland en el requinto, hasta la fecha, uno de los mejores requintistas del estado, hijo del popular gran violinista profesor David Straudivarius Rolland, integrante de la Sinphonic orchestra “Mariachi Guaycura”; En el bajo estaba Miguel Núñez “El Shane” (Chéin) que era un tipo súper alto y flaaaco, que usaba pantalones acampanados de brincacharcos, y estacionado en los sesentas, ya que gustaba cada rato de interpretar música rocanrolera de esa época, y a las canciones que componía, porque en verdad sí era muy inspirado, les metía ritmo de blue o rock and roll. No sé cómo se enteró el Chéin que los pastores de no sé que pinchi religión ganaban un chingo sin trabajar y le echó las ganas y creo que hoy se la pasa predicando, con carro del año, en no sé que estado de la República. En el acompañamiento estaba el Solís, un muchacho más fuerte que un carro de los guachos, que a los ensayos se presentaba con la ropa llena de mezcla porque trabajaba de peón de albañil. A veces me lo encuentro en alguna estación de autobús urbano (por no alburearme diciendo que en la parada de un autobús), y platicamos mientras cada uno toma el pesero respectivo. Ya está ruco y ha progresado bastante porque ya es albañil de primera, no de media cuchara.
Bueno, pues el caso es que hace ese montonzón de años que les platico, que nosotros andábamos lurios un viernes como hoy, porque nos habían invitado a tocar en un festival con motivo de unas fiestas en el Triunfo. Anteriormente ya habíamos tocado allí, y en lo personal me encantaba la acústica del viejo recinto (porque en realidad traíamos unos aparatos bastante pinchurrientos).El susodicho auditorio contaba con foro y templete construido a principios de mil ochocientos, de puro ladrillo que le daba una especial resonancia a la wácara ésa que tocábamos.
El caso es que ahí vamos, en el camión de la Casa de la Juventud sintiéndonos los Beatles junto con los demás muchachos, entre ellos los hermanos Bautista del Ballet folklórico con todo y la Gertrudis Guadalupe Gavaráin, un animado grupo de pantomima, el infaltable Felipe Alquisira, el Víctor Bancalari, el talentoso actor Tuto Castro, y nosotros, que llevábamos de invitado como presidente del club de fans al Morita, un morro mariguanillo de mi barrio que era como una especie de crítico musical, ya que escuchar música y fumar yerba era su único pasatiempo. La neta, nosotros, al menos yo, no le hacíamos a esa chingadera. Decía el primo de un amigo que eso apendejaba mucho, y creo que sí era cierto, ya que en las quinientas veces que lo intenté me producía arritmia cardiaca y un baterista con arritmia está destinado al fracaso, porque el sonido junto con el ritmo son la base de toda la música. Bueno, pues ahí vamos en el pinchi camión piloteado por Juán Toyes, el popular Cachetes, enfilando rumbo al sur, y todos nosotros riendo lurios y cantando en coro “Chi locs yu yeh, yeh, yeh, Chi locs yu yeh, yeh, yeh…”
-¡Puchi, qué buen cotorreo!- dijo el Morita y en eso vi que de entre sus ropas sacó una bolsa de papel barroso (en ese tiempo eran escasas las de plástico), y de allí sacó unas chingaderitas con forma como de cocadas, pero de una especie de cardón. Haz de cuenta como una bolita de choya, pero aplastada: como nopal chiquito. -Perdona mi ignorancia, pero ¿Qué es eso, Morita?- le pregunté. -Es peyote- me contestó. -Ah.- le dije yo. Al ratito vi que agarró a mordidas una de esas frutas y que las alternaba con mordidas a un guayabate. Se me antojó el pinchi guayabate.
-¿quieres?- me dijo. -Simón- le dije, y me alcanzó ambas cosas y les entré a gusto. Sabía desabrida, pero el guayabate sí estaba bueno. El caso es que me comí como dos o tres chingadritas de esas y no pasó nada.
Bueno pues llegamos al Triunfo (Trunfio, decía el Solís), bajamos las cosas y mientras las morras y los bailarinos del ballet se vestían, maquillaban y pintaban, el Sixto Rodarte, eterno maestro de ceremonias, nos presentó y empezamos a tocar, muy requete a toda madre. Eso era lo que nos gustaba hacer. Nomás nos dieron chanza de tocar como unos cuarenta minutos, ya que seguían otros números artísticos, pero nos dijeron que no quitáramos los aparatos, porque al rato íbamos a volver a participar. -Sóbres- dijimos y nos bajamos del escenario no para firmar autógrafos, sino para buscar dónde nos podrían vender unas cervezas. En ese tiempo no había tanta bronca, como nunca la ha habido, para vender licor a los menores de edad. El caso es que escondidos arriba del camión nos tomamos las chelas y nos bajamos del camión.
-Oye, -le dije al Morita mientras orinábamos las llantas del camión- esa chingadera que traías no sirve para nada. Pone más el guayabate- le comenté.
-Espérate al ratito. Te va a explotar con las cervezas- me dijo.
No pos me bajé bien buen y sano del camión y me acerqué con la palomilla del grupo que se estaba poniendo de acuerdo con el Tuto Castro, actor medio alcohólico y medio, que para esta ocasión tenía preparado un monólogo adaptado por él de “La Reina de su casa”, que aún interpreta el primer actor Carlos Nieblas, y con eso se iba a anotar un diez ante nuestro chapeteado y sombrerudo auditorio.
-Cuando vean que me tiro al piso,- nos dijo el Tuto- me tocan un blues lento, profundo, inspirado, al estilo de BB King. Tranquilones, tranquilones- nos dijo con su vozarrón-. No se me vayan a acelerar.-
-Podemos tocar Love Me, de Raúl Malo de los Maveriks, en instrumental- le dijo el Micky y nos la tarareó.
-De acuerdo, pero gobiérnense, contrólense, que el dueño de la escena voy a ser yo- nos dijo, y como a nosotros nos valía madre, pues le dijimos que estaba bien. El caso es que llegó la hora del Tuto y nosotros, de manera muy discreta, subimos al escenario y esperamos por más de treinta minutos, casi muertos de risa por la brillante actuación del Tuto que trasvestiado de señora del esterito balaba, reclamaba y renegaba como esas doñitas comunes y cabronas que pululan en nuestra accidentada vida cotidiana, cuando de repente el pinchi Tuto suelta el llanto y se tira al suelo, panza abajo, y empieza a golpear el piso del foro y nosotros, ante esa señal acordada, inspirados, le empezamos a dar al blues, con una profundidad digna de Uriah Heep.
Ya entrado en la rolita y como a la segunda vuelta, en el interlude, empecé a sentir como una especie de euforia, como que yo mismo era notas musicales, y empecé a redoblar y rematar los tambores en una especie de frenético solo de batería, y mientras el actor se quedaba inerte en un dramático final de obra inventado por él, alucinado empecé a escuchar gritos y aplausos, y entonces yo, con los ojos y las pupilas desorbitadamente dilatadas, no conforme con utilizar las baquetas (palitos) para tocar la batería, me puse de pie sin dejar de golpear frenéticamente los tambores en un interminable solo, y empecé a hacer sonar los platillos a patadas, tiré las baquetas, y también tumbé a patadas la batería y la aventé encima del Tuto Castro, que no se movió ni un ápice ante lo dramático e inesperado del epílogo.
El público pensó que este final era parte de la obra y de pie, aplaudió a rabiar. La palomilla hizo una pinchi reverencia al público y ordenadamente salió del escenario, mientras yo trataba de adivinar dónde putas estaban los méndigos escalones.
Por fin logré bajar, todavía entre los aplausos.
-¡Puuuuuuuuchi, Sí te explotó! -dijo el Morita.
-Vete a la verga- le dije.
- Homilía dominical: - 21/11/2022
- De paradojas y yo no voté por tí - 14/11/2022
- De semáforos y pizarrón. - 16/11/2021