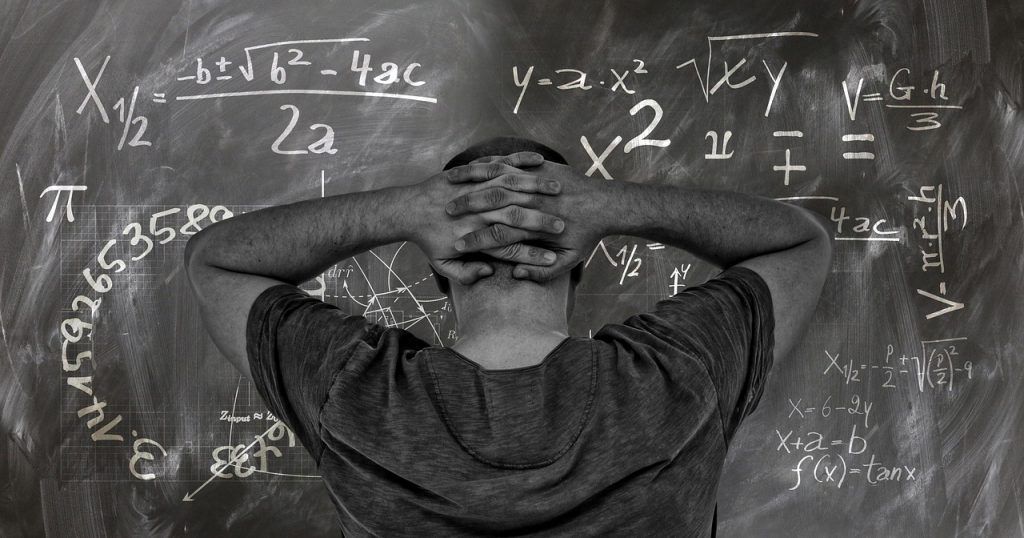CABALGANDO POR SUDCALIFORNIA
¡La ciudad! ¡La Paz!, que se mostraba, plácida y sonriente, con sus cósmicas estelas
de sueños.
Era el 25 de marzo de 1980 y fue cuando tuvimos la fortuna y el atino de llegar a, ésta, la ciudad de La Paz, acá, en la hermosísima y eternamente tranquila, Baja California Sur.
La suerte quiso que para buena fortuna, desde llegar, “se alinearan los astros”; tal como lo citara en alguna ocasión mi estimado amigo, Héctor “el Óle” Soto, allá en Villa Juárez, Sonora. Y sorteando toda clase de peripecias y problemillas intrínsecos, al arribo a tierras lejanas y ajenas, propias en estos menesteres que pincelan los abruptos éxodos, fue que pude estudiar la preparatoria y la carrera.
Cuando estudiaba mi período de preparatoria en la nocturna para trabajadores, escuela que se ubicaba en las calles de Nayarit y Revolución, el destino me regalaría la enorme oportunidad, y suerte, de conocer y convivir con el profesor David Peralta Osuna, quién se desempeñaba magistralmente como Director de la institución.
Excepcional personaje y ejemplar hombre del magisterio sudcaliforniano, y del mundo. Digno de ser emulado por cualquiera de sus mejores discípulos, los que no fuimos pocos. Era un tipazo. Muy inteligente y amigable, el señor. Siempre con su mano extendida para apoyar al educando; hacer del docente su amigo y de la sociedad, su familia. Fue siempre de esos individuos por los cuales nunca será suficiente el llanto que pudiera llegar a ser derramado, por causa de su pérdida física en aquel trágico día jueves 19 de Septiembre de 1985, en que la ciudad de México tuviese un estrepitoso y fatídico despertar, bajo los efectos de un infame y devastador terremoto. Para acrecentar la desgracia, que ya era gigantesca en sí misma, su cuerpo nunca pudo ser localizado en aquel evento tan desagradable, haciendo de su búsqueda, una tarea inútil. Esta eventualidad agranda, mucho más, el dolor y la pena en la enorme llaga que sangrará por una eternidad, con su ausencia física.
También hubo oportunidad de conocer y convivir con el profesor que se desempeñaba como subdirector de la institución. Se trataba, a mi pobre y humilde juicio, de un hombre adusto, frío y medio amargadón. Como que la vida no lo había tratado muy bien, o al menos, se sentía que no lo había tratado como a él hubiera querido que lo tratara. Pero muy en el fondo era buena persona.
Entre los trágicos juegos con los que nos sorprende a veces la vida, se convertiría, en automático, en director de la preparatoria, como resultado de aquel espeluznante fenómeno sísmico.
Nunca se presentó en la comunidad estudiantil, en lo general, al menos cuando a nosotros nos tocó ser alumnos, ningún problema de gravedad. Ni en términos disciplinarios, ni de aprendizaje. Sólo recuerdo que, cuando alguien exponiendo, ante el subdirector, que fulano o mengano maestro lo había reprobado, y sus argumentaciones versaban alrededor de que, sentía que era muy injusto, el no recibir ninguna otra oportunidad, más allá de la rigidez que les marcaban los lineamientos y la propia cátedra. Entonces se escuchaba, al profesor, con la solemnidad de su eterno y rígido protocolo institucional que le caracterizara por siempre al maestro; decía:
—Mire, muchachito. No son los profesores los que reprueban. —Iniciaba siempre su discurso, izando su índice derecho— Es el mismo alumno; quien sin valorar ni atender a los esfuerzos extraordinarios que todos los maestros realizan para exponer su clase, y transmitirles el conocimiento, el que reprueba.
Con la dimensión de tan apabullante filosofía, el joven, cualquiera que fuese, al contemplar remota y casi imperceptible cualquier posibilidad de esperanza en sus planteamientos, simplemente alzaba los hombros y se retiraba.
Recuerdo que, en esos tiempos, sentía que algo hacía presencia y rebullía en mis adentros. Era algo que me movía y me motivaba, cada día más. Lo pensaba y repensaba, sin interrupciones de otro género; ¡Yo quería ser profesor!, y deseaba que mi capacitación fuera en la especialidad de las matemáticas o de la física, o de ambas disciplinas si fuera esto posible. Sin embargo, para poder aspirar a ser maestro, se debía tomar un curso de nivelación pedagógica, al cual no se tenía acceso. No existía en la Baja California Sur, entera, las instituciones para ello. Pero fueron mis profesores, precisamente el de matemáticas; Abraham Hipólito Meza Miranda y el de física; Maclovio Obeso Nieblas, quienes me tenían en buena estima, al ver mis claras e impetuosas aspiraciones magisteriales, los que me sugirieron; —Estudia ingeniería civil, Padilla. Ahí te vas a llenar de números; al final podrás, muy bien, concluyendo con tus estudios, dar las clases que a ti te gustan. Además de ejercer la ingeniería en cualquiera de sus variadas especialidades.
Les hice caso. Con estas sabias recomendaciones de mis maestros alcanzaba a vislumbrar, yo, un futuro fulgurante y promisorio en el divino espacio de la educación de semejantes, aunque me separaba un abismo, en el tiempo, todavía. Dos años más, de preparatoria, aunados a los siguientes 9 semestres que significaban la carrera, simbolizaban y enmarcaban la enorme diferencia.
Pero el tiempo pasa y se escapa como si fuera agua escurriéndosele, a uno, por entre los dedos.
Al concluir mis compromisos académicos, profesionales, y en razón a los esfuerzos puestos en mis estudios, alcancé el nada despreciable noventa por ciento de promedio general; con tan excelente resultado, pude lograr mi titulación automática.
Sintiéndome, ya, todo un ingeniero hecho y derecho, y con el ímpetu jovial que se me desbordaba, me presenté en la preparatoria, donde yo había realizado mis estudios de bachillerato. En la nocturna pues, para solicitar la oportunidad de cumplir con mis anhelados sueños; impartir cátedra.
Sostuve una reunión con el profesor, quien como se ha citado, ya se desempeñaba como el Director de la institución. Me atendió con gran disponibilidad, y muy amable. Le planteé mis aspiraciones y mis juveniles sueños, además de discurrir y poner sobre su mesa, los excelentes logros obtenidos en mi trayectoria académica.
Sentí por un momento que mi exposición lo había embrujado y convencido, para, por fin, otorgarme la oportunidad de conseguir la más grande de mis aspiraciones… sin embargo, ¡no fue suficiente!
Me contestó, después de haberse quedado serio por un largo rato, con un animoso discurso; —Vuelva muchacho, cuando tenga en sus manos su título y su cédula profesional. Para entonces, espero poder hacer algo por usted.
—¡Córcholis!, ya se imaginarán mi estado de ánimo… ¡y el de mi autoestima!
Sin embargo, pensé, éste obstáculo no se convertiría en insalvable, y nunca lo fue así, para mí. Me dediqué en los siguientes meses, con titánicos y vehementes esfuerzos, a la realización de todos los trámites faltantes para resolverlo. No eran muchos y pronto estuvieron resueltos. Esto era de suma importancia. Era personal el asunto, porque en verdad me movía una fuerte necesidad por dar clases. Me rebullía en el alma el principio aquel de que; “El conocimiento se adquiere para compartirlo”. Me presenté de nuevo. Ahora llevaba en mis manos la constancia que garantizaba, de manera oficial, que en realidad se encontraban en trámite; mí título, y junto con él la correspondiente cédula profesional; a partir de éste día, impartí; Matemáticas y física.
Mis alumnos fueron muchos y muy variados, sobre todo si partimos de que unos eran muy jóvenes y otros…, no tanto. Unos trabajaban, otros solamente se dedicaban a estudiar. Otros, ni siquiera a esto último, pero ahí estaban; eran como las semillas del jitomate, ya venían dentro.
Dentro de esta gama tan nutrida y variada de personajes, hubo uno en particular y que nos atrae a éste siguiente relato. Este jovencito se destacaba por sobre todos los demás, por no asistir “casi” a clases, además de no cumplir ni con las más elementales tareas de estudiante. Los trabajos extra curriculares, eran poco menos que nada, en importancia, para aquel pobre muchachito.
Cuando llegaba a asistir a clase, lo hacía retardado siempre. Nunca solicitaba el permiso para accesar al aula y por el contrario, trataba, en todos los casos, hacer el ruido suficiente para distraer y romper la concentración alcanzada por los que, sí, se interesaban. Eternamente masticaba un chicle y lo hacía abriendo la boca en ritmos repugnantes. Presumía sus finas ropas y su brillante calzado. En fin, que, se trataba de un chamaco de lástima que no alcanzaba más que a ser un pobre y arrogante mozalbete. En verdad que me dolía demasiado su trayectoria y lo inseguro que se le alcanzaba a vislumbrar el futuro inmediato, para esta criatura. Llegó el momento que de tanto luchar, por convencerlo, se me acabó el ánimo. Y créanme, fue siempre mucho.
¡Ah!, pero tenía algo que yo no sabía ¡Era hijo del presidente municipal, en turno! ¡Y de aquellos tricolores tiempos!, cuando las palancas que movían aquella pesada maquinaria de la política y sus influencias, estaban construidas con los materiales más duros de la naturaleza, ¡claro; los de la naturaleza política!
Por supuesto y como era de esperarse y también como obvio resultado de sus negligencias, se presentaba su situación, con seguridad plena, para imaginar y pensar que no podría alcanzar a acreditar mis materias, y creo que ni las otras. Y no es que fueran de mi propiedad, las materias, ni él tampoco. Lo mío, era sólo la responsabilidad de que todos mis alumnos obtuvieran el mínimo aceptable, como el aprovechamiento acreditable exigido por la institución.
Un buen día, estando en el aula impartiendo la clase, con el dinamismo y la alegría que me movía siempre, me interrumpieron, de repente, casi cuando llegábamos a la demostración de la fórmula. Me llevaban un mensaje. El director me requería, de inmediato, en su oficina. En cuanto volvimos a agarrar el vuelo, para aterrizar de lueguito a la fórmula y la clase se dio por concluida, asistí al llamado que reclamaba mi presencia en las oficinas de la dirección escolar.
Me recibió el profesor y director, con su ceremonial de protocolo siempre estrafalario, pero amable y amigable a un tiempo. Era algo muy intrínseco y arraigado en él.
Después de su largo y animoso discurso, manteniendo en su rostro aquella sonrisita con la cual, curioso y displicente mostraba su dentadura, me dijo: —Ingeniero…, este…, cómo le digo…, ¡usted no puede reprobar a este muchacho! Yo creo que la reacción que se me dibujaba en el rostro, le conmovió. Porque se meneó muy inquieto detrás del escritorio, sobre su ampuloso sillón girando en intermitentes semicírculos, con las manos entrelazadas por encima de su exuberante vientre. Respiré pausado, como tratando de acomodar las ideas para lograr integrar la mejor y más atinada respuesta, sin dejar algún resquicio de duda, ante su inesperada indicación.
Seguramente que sin quitárseme lo sorprendido por sus palabras, y peor aún, por lo agrio que se le alcanzaba a adivinar en su actitud, fue que no las pude localizar pronto. Rebusqué con avidez, por otros senderos, otros argumentos. Al final, sólo atiné a comentarle; —Profesor, me extraña de sobremanera lo que usted me está diciendo. Sobre todo porque de usted he aprendido que; ¡Los profes no reprueban, son los alumnos los que no acreditan! La sorpresa y sus efectos, producto de mi respuesta, le pesó por encima de su férreo carácter. Por un breve instante su semblante pareció cambiar, de su sonrojado color, al de un pálido lúgubre. Se me quedó mirando, como entrecerrando los ojos al verme. Ahora sin el largo y animoso discurso y con una ausencia total de sonrisa, me agradeció la atención que hiciera a su llamado. No agregó nada más.
Nunca, en el tiempo que duré impartiendo clases, en aquella tan querida institución, fui requerido de nuevo por la dirección. Al menos, no por ése asunto. Y pues…, ni hablar. Nunca me enteré qué fue lo que sucedió después, con respecto a aquel muchacho.
¡Ah!…, hubo algo que sí supe; el muchacho se graduó con su generación
- Beso - 16/11/2021
- Fragilidad - 06/11/2021
- Patas Verdes - 20/10/2021